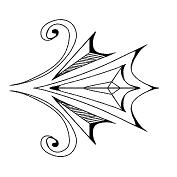1 - Comienzo
Mi mundo podría no
conocer el final de mi historia.
Esta es la primera
realidad que tuve que encajar cuando acepté mi nombre, sin saber siquiera si
era demasiado tarde para cambiar el rumbo del destino, ni tampoco si mi
contribución podría alterar la historia de Zairon.
Pero antes de entender
lo confusa, aterradora y solemne que era esa noción, creo que es oportuno que
sepáis cuál fue
Mi Comienzo.
Zairon es el nombre
que tenía nuestro mundo desde mucho tiempo antes de mi nacimiento. Sabía que
aquel nombre tenía algún significado específico en una lengua antigua que se
había perdido y quedado en el olvido con el paso de los siglos, dejando tras
ella solo algunas palabras y nombres de lugares. El de nuestro mundo era uno de
ellos.
Se pronuncia tal y como se escribe. Hay quien
dice que los ancestros de los elfos le habían otorgado el nombre, pero no estoy
convencida de que eso sean más que rumores sin fundamento.
Etermost era el reino en el que se encontraba
Revon, que era un pequeño pueblecito situado en el valle rodeado por la
cordillera con el mismo nombre que, según las leyendas, antaño parecía una
caballada al galope —de ahí venía el nombre, Revon: tierra de caballos, un
paraíso equino donde se podían avistar también numerosos grupos de estas
hermosas criaturas corriendo en libertad por la zona.
Había densos bosques en las faldas de las
montañas, lo que lo hacía recóndito y en constante contacto con la naturaleza.
Agradable y seguro; verde hasta donde alcanzaba la vista y tranquilo hasta
haber llegado a olvidar lo que significaba el peligro. ¡Muchos ni siquiera
sabían de la existencia de ese sitio!
En la región de Revon, la gente creía en el
destino de forma supersticiosa. Desde caballos que te guían a tu sino hasta la
creencia de la predestinación: ellos decían que en la vida había un día en el
que una decisión marcaba todo lo que ocurriría después. La mayoría consideraban
que ese día para ellos era el día de su casamiento o de su compromiso,
probablemente fuera aquel sentido amoroso el que hacía que esa teoría fuera tan
popular por la zona...
Para mí, si alguna vez tuviera que estar de
acuerdo con esta idea, ese día habría pasado en el verano de mis dieciocho
años: una tarde del séptimo mes de nuestro año, en la que la canícula casi
infernal hacía que las gentes que habitaban en nuestro pequeño pueblo huyeran
del esfuerzo y se refugiaran en sus casas o a la sombra de un árbol frondoso.
Revon parecía mucho más inmóvil de lo que ya de por sí era, pues no había
movimiento en las calles y paseos. Todo lo que había era calor y una sequedad
absoluta.
Mi personalidad inquieta se estaba viendo
torturada al verse condenada por el tedioso tiempo que pasé encerrada en casa.
El agobio me privaba de leer, de disfrutar de una historia, o de cualquier
actividad que me entretuviera. ¡Aquella quietud me estaba volviendo loca!
Aún aislada en mi cuarto, me encontraba
refugiada con un suave frescor que hacía algo —no mucho— más llevadero el
ardiente clima. Después de pensar largo y tendido en qué hacer, recordé que, si
aún había valientes que hubieran sido tan osados de montar sus tenderetes en la
plaza, en aquel día debería haber mercado.
De modo que, tras aflojar ligeramente el
cerramiento de mi corsé, me atavié con unas enaguas de tela vaporosa. Con
garbo, cubrí mi ropa interior con un vestido de color verde pálido, cuyos finos
tirantes dejaban ver las mangas caídas de las enaguas y la piel de mis hombros
y, aunque me sentía perezosa, me acerqué al espejo, peine de madera en mano,
para acicalar mi oscura melena negra antes de salir de la casa al exterior. No
esperaba gran cosa del mercado, tan solo que me ayudara a no quedarme parada mirando
el empedrado del suelo, que era precioso, pero no tan interesante como para
pasarme la vida entera estudiándolo.
Dudé un poco antes de salir de mi cuarto. El
bochorno en el exterior iba a ser insoportable, pero solo tenía dos opciones:
aguantarlo o esperar a que mis hermanos despertaran de su agradable siesta y
empezaran a amargarme el día con sus estúpidas e inexplicables formas de jugar.
Esos dos diablillos parecían disfrutar especialmente al verme perder los
nervios practicando, por ejemplo, su entretenimiento preferido: el 'manzana-pie
con la portería en la habitación de la hermana mayor.
Al bajar las escaleras, me encontré a mi madre
midiendo unos patrones de glasilla con su cinta de sastre mientras sonreía y
tarareaba animada en la cocina. Ella, mi hermana y yo éramos tres gotas de
agua: de liso pelo azabache, con una proporción curvilínea y el rostro redondo
y con facciones suaves. Yo también tenía los labios carnosos de mamá, pero mi
hermana los tenía más finos, al igual que mi padre y mi hermano. El único
rastro de la herencia física de mi padre en mí eran mis ojos verdes, del color
de la hierba al principio del verano, antes de secarse por el calor y la falta
de agua.
Mamá alzó la cabeza y me miró un segundo al
percibir mi presencia allí. Sus ojos azules brillaron con intención al verme
antes de hablarme:
—Hola, cariño, pensé que estarías echada.
¿Tenías pensado salir, Andrea?
—Sí —asentí sin mucha emoción mientras colgaba
mi monedero en mi cinturón, acto que para ella no pasó desapercibido.
—¡Oh! ¿Vas a pasar por el mercado? ¿Podrías
traer algo de pan?
—¿Otra vez Leo y Lis? —Pregunté acercándome a
curiosear su trabajo.
—En un combate singular digno de una epopeya.
No te importa, ¿verdad?
Negué con la cabeza, aunque ya se encontraba
rebuscando en su monedero para sacar algunas monedas de cobre. No éramos
precisamente nobles, ricos, ni pudientes, pero nunca nos había faltado nada
gracias al trabajo duro de mi madre. Pese a ser mujer, ella trabajaba como
sastre en una pequeña tienda en la plaza del pueblo. Hasta donde sabía, recibía
trabajos de todo tipo: desde sencillos atuendos de jornada hasta hermosos
vestidos para la nobleza. Su trabajo era exquisito y yo tenía la suerte de que
ella hubiera confeccionado toda mi ropa. Yo, pese a haber sido su aprendiz
desde mi niñez, aún quedaba embelesada al ver sus creaciones.
Al salir, suspiré desencantada. Nuestro
jardín, habitualmente verde y rebosante de flores silvestres estaba repleto de
hierba seca a causa de la sequía que estábamos sufriendo aquel año. Nuestro
árbol joven permanecía frondoso e imponente, pero incluso sus hojas estaban
ligeramente mustias y castigadas por el ardiente verano. No estaba muy segura
de cuánto tiempo llevaba allí, pero sí de que mi padre no lo había llegado a
conocer. Nuestra casa se erguía junto al bosque y hasta ella llegaba el
empedrado del camino que llevaba por el paseo al centro del pueblo. Vivíamos en
el distrito norte, como los demás artesanos.
Pensando en mis cosas, me topé de frente con
cuatro de las chicas de mi edad. Centraron su atención en mí, sus sonrisas
malévolas me resultaron ponzoñosas e hirientes. Susurraban. Estaba segura de
que era algo acerca de mí. Se reían. Siempre lo hacían.
—Buenas tardes, Andrea —pronunció una de ellas
con desprecio en el momento en el que pasé por su lado, las otras restallaron
en una sonora carcajada. Desoyendo sus voces, las ignoré como a la mugre y
seguí mi camino como si nada. No podían hacerme sentir insegura.
A mi madre y a mí habitualmente se nos hacían
desprecios similares por la zona de las montañas. Siempre había asumido que
aquel odio venía del hecho de tener una madre que se dedicaba a trabajar para
sacar a su familia adelante, porque aquel era un pecado imperdonable. Mi único
consuelo era saber que, por el momento, no la habían tomado también con mis
hermanos.
Aunque no tuve más desencuentros en mi camino
a la plaza del pueblo, sí pensé que había tenido mala suerte al encontrarme con
aquel grupito. Ese día, el mercado estaba allí, pero vacío. Aún si no lo
hubiera estado, el único puesto de libros que se mostraban al público habría
seguido desierto.
Pero, para mi sorpresa, en el momento en el
que me acerqué a comprar el pan para mi madre, en el casi deshabitado mercado
de Revon había alguien, ni más ni menos que en aquel puesto de libros en el que
nadie jamás se detenía siquiera a mirar. Oí su voz: esa persona estaba
conversando con el tendero, preguntándole por su viaje hasta Revon.
Era la tonalidad propia de un hombre, tan
inesperada y hermosa que embriagaba los sentidos con la misma textura que la
caricia de la seda rozando la piel por primera vez.
Pensé en acercarme a curiosear, pues sentía un
enorme interés: ver a alguien considerando la lectura era algo nuevo para mí.
Para poder guardar el pan saqué de mi monedero una pequeña cesta plegable de
tela y tras pagar al vendedor con las monedas que me había dado mi madre me
escabullí disimuladamente para asomarme al puesto de libros. Por desgracia, en
el momento en el que llegué, volvía a estar tan vacío como lo recordaba.
“Alégrate, Andrea” me animé a mí misma “haber
coincidido con otro lector en Revon es como avistar un unicornio” y me reí para
mis adentros en respuesta a mi ocurrente jocosidad, sintiéndome de nuevo
desolada porque, en el fondo, sabía que no había llegado a verlo en realidad.
Siguiendo mi plan original, pasé al interior
del tenderete. Reggie, el hombre detrás de las mesas repletas de libros me
sonrió. Era una de las pocas personas que lo hacía, pero siempre había sido muy
nervioso y eso hacía que su gesto nunca pareciera de sincera alegría, sino de
incomodidad.
—Había oído que su madre estaba enferma
—aprovechando que yo miraba los códices nuevos que había traído, comenzó una
conversación.
—Se encuentra mucho mejor; le dieron una
medicina muy buena, aunque le he pedido que repose unos días en casa para que
no empeore con este calor tan bestia.
Entrando en la carpa del puesto de libros, el
mismo hombre que había oído hablando antes con el mercader regresó con un tomo
en la mano.
—Reginald, ¿sería posible que me consiguiera
también…?
Levanté los ojos de los códices y lo vislumbré
a contraluz: era un joven alto, deslumbrante y pálido de cabellos igual de
blancos que su camisa impoluta. Su rostro no ocultó un gesto asombrado, el
mismo que probablemente compartía yo en aquel momento, pero al instante,
recuperó la compostura y continuó hablando con el tendero:
—Ehm… el manual de comerciantes de Etermost,
Elvinos, Elementarya y Norgles.
Reconocí aquellos cuatro nombres de inmediato.
Había leído acerca de ellos: eran los cuatro reinos del continente de Nevo. No
estaba segura de lo que era un manual de comerciantes, pero a juzgar por la
expresión de Reginald, no debía ser tan común.
—¡P-p-por supuesto, señor! ¡Estaré en-c-can-cantado de encontrarle su libro!
Me reí por la nariz y bajé la mirada de vuelta
a las tapas del que yo estaba sosteniendo entre mis manos, pensando en una
forma de comenzar una conversación. Toda aquella situación, completamente nueva
para mí, me hizo sentir ligeramente feliz, pero cuando volví a levantar la
mirada, una vez más, el misterioso muchacho ya no estaba allí.
Lo más curioso de todo era que me resultaba,
en cierto modo, familiar. A pesar de estar completamente segura de no haberlo
conocido antes.
—...¿Se-señorita Rodríguez?
—¿Eh? —Exhalé de vuelta en el mundo real.
El vendedor parecía estar al borde de un
síncope con su tartamudeo nervioso casi balbuceado.
—¿Se en-cu-cuentra bien? —me preguntó con
debilidad.
—Oh, sí. Tal vez un poco cansada, no ha sido
una semana fácil. Creo que me llevaré este mismo. Espero que esta vez Leo no me
lo intente quitar antes de terminarlo.
Reggie asintió complacido en respuesta. A
juzgar por sus reacciones, parecía demasiado alterado y me daba miedo que
aquello afectase a su salud, porque él era el único que traía libros nuevos a
Revon.
—Cuídese —le deseé preocupada al despedirme
tras pagar.
Al salir, miré a mi alrededor, buscando al
mismo joven que había irrumpido minutos atrás en la carpa de los libros. Cuando
comprendí que ya no estaba allí, suspiré apesadumbrada metiendo el libro en la
cesta de tela con el pan. Habría dado cualquier cosa por haber sido más rápida
a la hora de hablar.
Pero tan solo unos segundos más tarde, lo vi
apoyado contra el árbol del centro de la plaza, enfrascado en el libro que
tenía entre sus manos como quien no quiere la cosa. Una vez más, me quedé
mirando, y con la luz de la tarde, mucho más adecuada que la que distorsionaban
las lonas del puesto de Reggie, lo vi con mucha más claridad. Me aproximé
cautelosa, pero tan curiosa por saber quién era aquel muchacho que mi mente
solo estaba centrada en él y en sus cabellos, completamente blancos y largos,
que hacían ondulaciones hasta la parte media de su espalda como si estuvieran
perfectamente esculpidos en una nieve blanca y pura.
—Em… ¿hola?
El joven se giró, sorprendido por mi saludo.
Su tez era pálida como la madreperla. Y sus ojos, por debajo de sus pestañas
largas y blancas, se centraron en los míos. Sus iris eran rojos y sus pupilas
en vez de negras se veían púrpuras. Estar allí, frente a él, me hizo sentir una
paz nostálgica.
—Ah. Eres la doncella de la tienda.
—Mi nombre es Andrea.
—¿Andrea? Primoroso. Y dime, Andrea,
¿compraste algo? —Me preguntó.
—¿Eh?
—En la tienda de libros.
—Oh... Sí —respondí sacando mi adquisición de
la cesta. Sus ojos bajaron hacia mis manos con una expresión confusa mientras
yo limpiaba la harina que había sobre sus cubiertas— "Nos vemos en el
camino".
El pasmo con el que se quedó mirando hacia mí
hacía evidente que mi respuesta había sido inesperada.
—¿Puedes leer? Desconocía que en la escuela se
practicara la lectura.
—No, no —me reí entre dientes—. Aprendí en
casa. Mis padres me enseñaron a leer cuando era pequeña. Creo que aquí la gente
no parece tener mucho aprecio por la lectura.
—Me disculpo por mi acritud, no esperaba un sí
por respuesta. Permíteme que me presente: soy Markus Liarflam.
—¡Encantada! —Me apresure a contestar con
repentino nerviosismo.
Me encogí azorada. No era diestra en
socializar con los demás, toda mi experiencia era similar a la que minutos
atrás había tenido con aquellas chicas con las que me había topado mientras me
dirigía a la plaza.
—No te había visto antes por aquí —admití
tímidamente.
—Paso poco tiempo en Revon. Habitualmente,
vivo en Vetus Petram.
Vetus Petram era la única ciudad situada al
norte de la cordillera. Gran parte de la gente de mi edad acudía a ella para
buscar un porvenir mejor que el que ofrecían el campo y el pueblo. Algunos de
ellos habían regresado al no encontrarlo. Jamás había llegado a verla en
persona, pero sabía que en aquella urbe se encontraba también el castillo del
duque de las montañas porque mi madre había tenido que viajar por trabajo hasta
allí en ocasiones. Nunca me había llevado consigo, siempre me repetía una y otra
vez que, aunque la gran ciudad de las montañas tuviera el nombre, el encanto se
lo llevaba nuestro pequeño pueblo.
—Pues bienvenido a Revon —le sonreí divertida.
—¿No te importuna mi presencia?
Enarqué una ceja, completamente perdida. Negué
con la cabeza.
—La gente no suele sentirse cómoda cuando
estoy cerca —clarificó ante mi confusión.
Tan pronto como mencionó eso, mi mirada se
encendió con un ligero enfado. Igual que había ocurrido conmigo y con mi madre,
habían optado por alienarlo a él también simplemente porque destacaba con su
físico… Para los estúpidos revenses, lo diferente y destacable estaba maldito.
—No les hagas caso. Hay gente que puede llegar
a ser un poco corta de miras. No hay nada de malo en ti, creo que, simplemente,
no te entienden.
—¿Y no te parece extraño el verme solo?
—¿Qué quieres decir? Yo siempre he estado
sola. ¿Eso me hace una mala persona?
Mordiéndose el labio con incomodidad, trató de
esbozar una sonrisa comprensiva:
—Lo lamento —murmuró—. No imaginé que mi
pregunta fuera a causarte aflicción, pero te aseguro con mi corazón en la mano
que no esperaba una explicación tan parecida a como yo mismo me siento...
Supongo que tu vida en Revon, como la mía, ha sido aciaga en una soledad
desalentadora, aún si no mereces en absoluto sentir esa desdicha.
—No ha sido tan horrible. Tengo a mi madre y a
mi amiga Alvinne, aunque ahora no esté aquí —le miré guardando un breve
silencio y después sonreí—. Y ahora te he conocido a ti. Podríamos ser amigos.
En ese momento, la mirada de Markus se
ensombreció y pareció desalentado.
—No sé si será la mejor idea —susurró. Sentí
una punzada en el pecho—. No soy la compañía más habitual y no creo que la
gente te aprecie si te vieran conmigo.
—¡Lo digo de corazón! No podemos vivir
esperando contentar a todo el mundo.
—Vaya. Yo... no sé qué responder a eso. Para
mí sería un honor, pero… no sé si sería apropiado. Ah, ¿qué debería hacer?
Él atisbó al instante mi expresión
desconcertada, a lo que respondí con una sonrisa tímida, por lo que reaccionó
desviando la mirada y sonriendo nerviosamente.
—Por una vez, no encuentro las palabras. Ni
siquiera sé bien qué pensar.
—Lo entiendo. A veces, no es fácil.
—¿Qué debería hacer? —Repitió, en esta ocasión
dirigiéndose a mí.
—¿Qué es lo que quieres hacer?
Markus se rió amargamente y fijó su mirada en
la mía, como si aquello fuera a darle una respuesta. Me sentí repentinamente
incómoda, como si por algún motivo mi amistad no fuera una respuesta válida.
—Para mí sería un inconmensurable honor el
poder llamarte amiga mía.
Estoy segura de que en aquel momento se me
iluminó la cara. Jamás había oído, leído ni vivido una introducción tan
extraña. Markus me ofreció acompañarlo y hablamos animadamente bajo la fresca
sombra del árbol de la plaza del mercado.
—No hace tanto que leí ese libro —comentó
señalando con un gesto de su cabeza el que yo aún llevaba en mis manos—. Son
las historias de unos viajeros que se enlazan entre ellas y se separan como un
constante cruce de caminos.
—¿Son historias diferentes?
—Son cuentos contados por ellos mismos y
anécdotas de cosas que les han pasado o que han visto y que han afectado al
resto de las historias. se pasan el relevo de la historia cuando esto ocurre.
Tiene ciertas reminiscencias de los filandones, pero con un flujo más natural
para la lengua escrita. Me gustó especialmente el cuento del caballero de la
muerte.
—Estoy impaciente por leerlo.
Al hablar con Markus, me di cuenta de que él
lo hacía de forma muy diferente al resto de personas. Sus palabras eran
certeras, pero se llenaban de florituras que me daban a entender la riqueza de
su conocimiento. Y a pesar de nuestro torpe comienzo, después de una larga
conversación parecía realmente entusiasmado.
—Tu padre debió de ser una persona increíble
—opinó después de que yo lo hubiera mencionado en varias ocasiones—, solo
cuentas maravillas de él.
—Mi padre era Alecsandros Rodríguez —a juzgar
por su expresión, no debía conocerlo—. Desgraciadamente, murió cuando yo era
pequeña.
—¿Qué ocurrió?
—Era aventurero, adoraba explorar el mundo. Un
día se fue y… todo lo que regresó fue su cuerpo.
—Lo siento en el alma. Yo perdí a mi padre
también cuando solo tenía diez años. Se marchó con la primera nevada del
invierno y no volvió. Sus compañeros de viaje le confirmaron a mi madre que
había muerto.
—Lo siento...
—No lo sientas —respondió sin preocupación—.
Mi padre no merece tu pena. En vida solo fue un déspota.
No podía imaginar nada peor que decir sobre un
padre —siéndolo o no siéndolo, eran unas palabras muy duras—, pero posiblemente
Markus había tenido una mala relación con él. No quería hablar del tema; cuando
le pregunté me respondió con una evasiva y preferí dejarlo estar.
—El color del cielo esta tarde es
hermoso—cambié de tema mientras miraba al azul puro sin motas de blancas nubes
ni siquiera en el horizonte que se cernía sobre nuestras cabezas—. El azul
siempre fue mi color favorito.
—Mi favor ha caído toda mi vida en el color
rojo —admitió él mientras sonreía y miraba hacia el lado contrario, donde el
rojizo atardecer comenzaba a devorar el azul creando un espectáculo de luces y
colores que, tal vez por el calor o la ausencia de nubes, aquel día parecía
especialmente vivo—, del fuego y de la furia...
—Pensé que tendría algo que ver con el color
de tus ojos.
—Podría ser el origen de mi gusto, pero de un
tiempo a esta parte he pensado que es un color que representa perfectamente la
realidad. En la historia se ha asociado al dolor: las serpientes más letales
—pausó un segundo para mirarme, inseguro, pero al ver mi interés, continuó con
su explicación— suelen ser rojas, la sangre es roja, y el atardecer también lo
es. Aunque ya no temamos de la misma forma al color rojo, era un color que
presagiaba el peligro en la naturaleza.
Me quedé fascinada, y a la vez cohibida. Su
lógica estaba tan calculada que me daba cierto reparo no tener una razón de
peso para que mi color favorito fuera el azul.
—Jamás lo había pensado de esa forma —admití
con cierta vergüenza—. El azul es el color del cielo en verano. El de los lagos
y los ríos… ¡Ah, y el del mar también! ¡Siempre he querido conocer el mar! Si
mi padre siguiera vivo, iría con él a conocerlo.
—Disculpa si es indiscreción, pero me inquieta
una cosa: hablas con tanto orgullo de tu padre que me sorprende que no mentes
apenas a tu madre. ¿No sois cercanas?
—No, no es eso —negué con la cabeza—. Adoro a
mi madre, es maravillosa. Sé que siempre hablo de él, pero a la hora de la
verdad, es ella quien se ha enfrentado a Zairon y a la tempestad para que a mis
hermanos y a mí nunca nos faltara nada.
—Antes mencionaste que eres la hija de una
sastre. En ocasiones, le hemos encargado trajes a una artesana sin igual
llamada Cris Vilar. La sastrería no es un oficio muy habitual para una mujer,
¿podría ser que fuera ella tu madre?
—¡Sí! ¡Es ella!
—¿Podría preguntar por qué no compartís el
nombre de familia?
—Es complicado —fue mi contestación. Él
predicó con mi ejemplo y no me presionó para que le diera respuestas. Yo se lo
agradecí enormemente.
En su lugar, comenzó a hablar sobre el resto
de su familia:
—Nosotros somos cinco hermanos y mi madre. Soy
el cuarto, el segundo varón. Mi madre nos educó con esmero y por eso mis dos
hermanas mayores han estudiado medicina y remedios con ella. Las montañas de
Revon les deben más vidas a ellas tres que a ninguna otra persona del mundo.
—¿Tú no colaboras con ellas? Pareces muy
capaz.
—Tengo otras obligaciones. Es cierto que me
gustaría estar a la altura de poder ayudarlas, pero por un lado, cada vez es
más difícil compaginar mis deberes con los estudios que ellas precisan. Por
otra parte, no comparto su pasión por ayudar tan abiertamente a la gente que a
mis espaldas me condena.
No estaba segura de qué clase de obligaciones
hablaba Markus, pero imaginé que entre él y su hermano mayor tuvieran que
ejercer el rol de cabeza de familia. Recordé que al entrar en el tenderete de
libros, había encargado un manual de comerciantes y, si vivía en la ciudad, lo
más probable era que fuera un mercader.
—Debe ser muy duro —opiné.
—Hay cosas mucho peores.
Todo el cielo estaba iluminado de colores en
llamas. Aquella preciosa luz se reflejaba en su cabello tan intensamente que su
melena parecía un espejo. El rojo de sus ojos brillaba casi con la misma
fuerza, tanto que al mirar directamente hacia ellos me quedé embelesada, por lo
que desvié la mirada, sintiéndome repentinamente incómoda y acelerada, mirando por casualidad al camino
de vuelta a casa.
—Debería irme.
—Permíteme acompañarte —se ofreció de
inmediato.
—¿Será una buena idea? —Pregunté imaginando el
tipo de interrogatorio al que me sometería mi madre al verme aparecer con él.
Él me dirigió una sonrisa alegre ante aquella
pregunta y me comunicó que era lo que quería hacer, ¿cómo podría haberme
negado?
Mientras regresábamos, los dorados rojizos y
el intenso color del sol comenzó a volverse entre purpúreo y malváceo; el
luscofusco había llegado y también se reflejaba con la misma calidad en la
sedosa cabellera de Markus. Incluso caminando, en ocasiones no podía contener
mi mirada y me quedaba embobada admirándolo, aunque pronto nos encontramos
frente al cercado de mi casa.
Pude ver a mi madre mirar un segundo hacia el
exterior desde la cocina y sorprenderse con la presencia de Markus, pero en
seguida se ocultó detrás del marco de la ventana y comenzó a espiarnos desde
allí. Al principio, sentí la urgencia de avisar a Markus de la presencia de mi
madre, pero por alguna razón, no lo hice. Él me transmitía confianza.
—Andrea, creo que en mi vida he disfrutado de
una tarde tan agradable como la que hemos compartido hoy —aseguró mientras con
su mano echaba un mechón de mi pelo hasta detrás de mi oreja, apartándolo de mi
cara y haciéndome sentir como si el fuego invadiera mis mejillas y mi pecho—.
Has hecho de ella algo especial.
—¿D-de verdad? —Tartamudeé azorada.
Pareció sorprendido, pero al momento dibujó en
sus labios una sonrisa serena.
—Te lo aseguro. Me gustaría volver a verte
algún día en el verano.
—Podríamos volver a encontrarnos mañana
—propuse— bajo el mismo árbol... ¿Estaría bien?
—Lo esperaré con impaciencia. Hasta entonces,
Andrea.
Y Markus se alejó por el mismo camino por el
que habíamos llegado hasta mi casa. Desvié después de un rato la mirada hacia
la ventana donde mi madre ya no disimulaba ni se ocultaba en absoluto. Sabía
que, nada más cruzara la puerta, el interrogatorio sería inminente, así que
traté de alargarlo tanto como pude hasta lograr pensar algún escenario
hipotético con las preguntas que podría hacerme y las respuestas que podría
darle.
Cuando entré en casa intentando disimular, los
ojos curiosos de mi madre se pegaron a mí como lapas. Su sed de respuestas le
había cambiado la cara; parecía dispuesta a casi cualquier cosa por ellas. Con
sus ojos centrados en mi cogote todo el rato mientras sacaba el pan y mi libro
de la cesta de tela me estaba comenzando a hacer sentir muy incómoda, por lo
que decidí invitarla a que hiciera cuanto antes las dichosas preguntas.
—Hola, madre —saludé, sin siquiera fingir que
no había visto que estaba allí.
—Cuéntamelo todo —Exigió. Desde luego, era muy
directa.
—¿Te refieres a ese chico que vino a
acompañarme? —Hablé sin mucho interés para que ella no pensase
equivocadamente—. Es alguien que conocí en la plaza del mercado. Se llama
Markus.
—¿Markus? ¿Liarflam? ¡Por supuesto que es uno
de los niños de Katherine! —De inmediato, continuó hablando para sí—. ¿A
cuántos niños de pelo blanco conoces tú, Cris?
Me miró anonadada, pero con una amplia sonrisa
dibujada en sus labios. Estaba entusiasmada, pues sus ojos brillaban con una
alegría genuina.
—¡Madre mía, qué alto y qué guapo está! Aunque
no sé de qué me extraño, ¡menuda percha tienen los seis!
—¿Los conoces? ¿Te han hecho muchos encargos?
—Sí, claro. Soy la mejor sastre de la
cordillera, ¡por supuesto que soy yo quien los viste! En realidad, llevaba años
sin ver a Markus, a quien mejor conozco es a las dos hermanas mayores y a
Katherine. Son encantadoras, aunque un poco reservadas. Alecs los conocía un
poco más.
—¿Papá los conocía?
—Desde luego. Lewis Liarflam era el mecenas de
tu padre y fue quien le convenció de que viniéramos a vivir aquí. Muchas veces
patrocinaba sus viajes, en algunos incluso llegó a acompañarlo.
—¿En algunos? —inmediatamente asocié aquello a
la partida final de mi padre—. ¿Puede ser que murieran juntos?
Oh, sí, mi madre respondió, o por lo menos
asintió con la cabeza, pero su gesto se volvió de amargo dolor. Tal vez, si lo
hubiera pensado una segunda vez, habría podido conseguir esa respuesta al
hablar con Markus al día siguiente y no habría afectado a mi madre como lo
había hecho.
Mamá no había llegado nunca a superar la
muerte de mi padre. Yo lo sabía, pero en muchas ocasiones intentaba hacerse la
dura y mostrar su mejor sonrisa. Era fuerte y muy valiente, porque, aunque el
dolor la consumiera por dentro nunca había dejado que su desgarradora tristeza
nos afectara.
Y entonces, caí en la cuenta: yo no sabía nada
sobre lo que había ocurrido diez años atrás, pero era probable que Markus
tuviera alguna información acerca de la muerte de nuestros padres...
Me giré y cogí el libro que había comprado
aquella misma tarde. Acaricié las cubiertas, sin mirarlo, mientras recordaba a
mi padre y su última aventura. En nuestra casa, se oyó un súbito estruendo del
trote de mis hermanos bajando por las escaleras.
Mi hermano entró en la cocina el primero,
anunciando que tenía hambre de forma que me pareció casi molesta. Leonardo era
así: podía comer sin parar y seguiría tan escuálido como un galgo. Me consolaba
bien o mal sabiendo que él seguía siendo más bajo que yo, aún cuando en los
últimos meses había comenzado a recortar nuestra diferencia de forma alarmante.
Según mi madre, se parecía a mi padre cuando era joven. Para ella, no había
niño más mono. A mí me parecía que tenía cara de mono.
Siguiéndolo, entró mi hermana Alis, quien se
parecía más a mi madre y a mí. La expresión inocente y dulce que derrochaban
sus ojitos azules era la máscara perfecta para su revoltosa malicia. Tenía los
labios mucho más delgados que mi madre y que yo, y ella, que siempre había sido
casi tan alta como mi hermano pese a ser más joven que él, había quedado ya por
debajo y eso la traía por el camino de la amargura.
Ella se paró frente a mí y me dedicó una
sonrisa embustera.
—Andrea, ¡te vi por la ventana con un chico!
—exclamó con burla, mi cara se volvió una mirada asesina. A finales del verano
cumpliría los diez años, pero en su pequeño cuerpecito cabía tanto sarcasmo que
me ponía enferma—. ¿Quién era? ¿Es tu novio?
—Pensaba que era una chica —La cortó mi
hermano. Él, con doce años recién cumplidos, ya comenzaba a tener el ego subido
propio de la edad. Era pícaro, pero siempre se iba de rositas gracias al
increíble carisma que tenía—. ¿No tenía el pelo largo?
—Pero llevaba pantalones. Las chicas no
llevamos pantalones.
Mi madre se rió por lo bajo. Aquella risilla
no me estaba ayudando en absoluto. Mi mirada se dirigió en ese momento hacia
ella, aunque cambié la expresión a una a modo de protesta —jamás miraría a mi
madre de la manera en la que había mirado a Alis.
—¿Y cuándo es la boda, hermanita? —Fue la
respuesta de mi hermano, que me hizo pensar que tal vez lo habían preparado
todo antes de bajar.
—No me interesa estar atada a un hombre para
el resto de mi vida, canijo —le susurré
entredientes y, mientras madre no miraba, le di un pescozón donde pica. Tan
pronto como ella se giró, le revolví el pelo para disimular que él se estaba
frotando la cabeza—. Voy a subir a mi habitación para empezar este libro.
—Pero, hija, ¿no vas a cenar? —Mi madre
replicó frunciendo el ceño.
—¿Con estos calores? No, no tengo hambre.
“No vas a volverte guapa de la noche a la
mañana por no cenar” mi hermano me murmuró con un tono malicioso.
“Pero sí puedo darte un puñetazo para
arreglarte la cara esa de orko que tienes, Leo.”
—¿Qué has dicho, Andrea? —Inquirió mi madre
con severidad.
—Que se está pasando un poco con la bromita de
lo del novio.
Mi hermano no me discutió. Pese a nuestras
puyitas, los dos sabíamos que no iba en serio y solíamos cubrirnos. Eran piques
entre hermanos, aunque no congeniábamos del todo, por lo menos eso lo teníamos
claro. Viendo la vía libre, me escabullí a mi habitación y, entrando, suspiré y
miré hacia el suelo de piedra, frustrada.
“No quiero ser solo la esposa de alguien”
apreté los dientes, aterrada “no quiero resignarme a vivir encerrada en una
casa.”
Pensaba eso, pero sabía perfectamente que la
mayor parte de las chicas de mi edad ya estaban casadas y algunas ya tenían
hasta parejas de hijos. Los dieciocho años estaban demasiado cerca del momento
en el que la gente ya tachaba de “solteronas” a las mujeres que seguían
casaderas.
Antes de comenzar a leer, me apresuré a sacar
de mi armario mi pequeña caja de los secretos. En su interior poseía, entre
muchos otros tesoros que había salvado de que mi madre vendiera después de la
muerte de mi padre, un mapa del continente de Nevo con todas aquellas tierras
que soñaba con explorar algún día. Había leído cientos de historias sobre las
glorias bélicas mágicas de Norgles, sobre las criaturas fantásticas que
habitaban en Elementarya y sobre los majestuosos parajes recónditos que
escondían promesas de poder de Elvinos.
Y, más allá de las aguas, se encontraba Aihme,
el antiguo continente. Quería conocer las bibliotecas y las universidades de
Merivan, descubrir las montañas flotantes de Blaisforse, buscar tesoros como un
bucanero de Artemun, atravesar las perpetuas galerías subterráneas de Crevvens
y enfrentar a los vampiros de Valmolya para poder pedir un deseo a la criatura
que cuidaba los montes de mármol.
De entre los nueve reinos, Etermost era mi
nación. Con ciudades imponentes y colmado de cientos de culturas misteriosas,
siempre había soñado con internarme en algunas de sus ruinas y mazmorras para
llenar mi hogar de los artefactos más increíbles, tal y como lo había hecho mi
padre. Uno de esos era mi adoradísima clepsidra: un reloj de agua cristalina,
dorado y adornado con filigranas y piedras preciosas. Era mi posesión más
valiosa, no solo por su valor monetario, sino también porque había sido el último
regalo de mi padre.
Su sangre hervía en mi interior. Algún día,
cuando terminase mi aprendizaje con mi madre, dejaría atrás Revon y descubriría
con mis propios ojos todo lo que el mundo tenía que ofrecer. Por supuesto, no
esperaba encontrar mazmorras, ni magia, ni criaturas fantásticas, ni seres que
concedían deseos, pero ninguna de ellas era imprescindible para vivir la gran
aventura de mi vida.